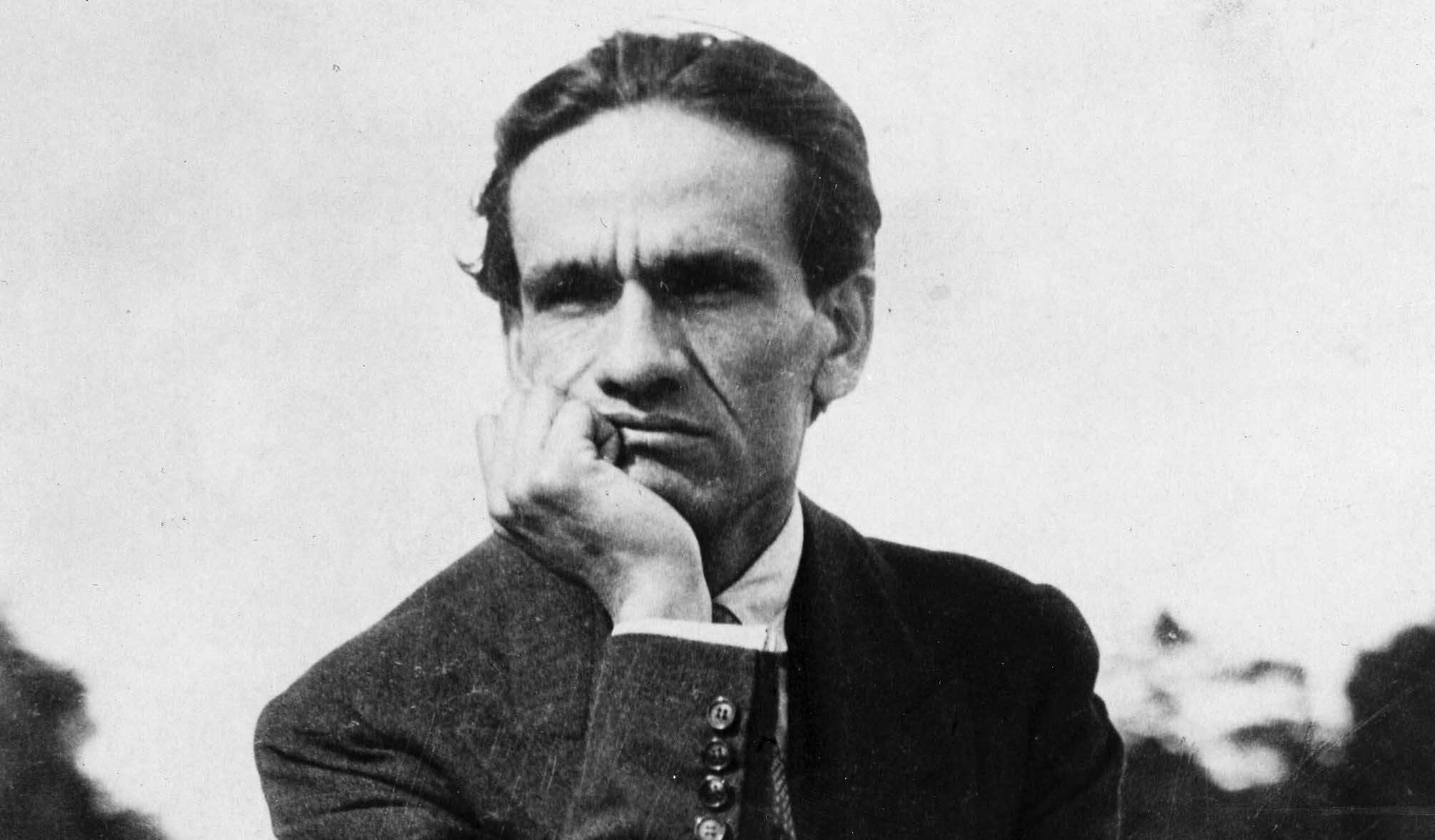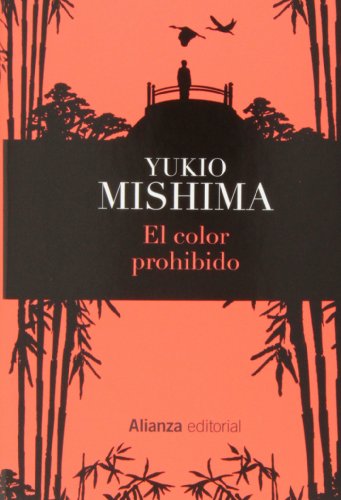Hace
poco... qué digo, hace casi dos meses, me dejaron de tarea hacer un artículo
sobre la procrastinación. La verdad es que pareciera que ese tema me quedaría
como anillo al dedo, y los lectores de mi blog -¿tendrá lectores mi blog?- lo
deben saber más que nadie. Pero dije "ni madres, voy a hacerlo de algo que
sé mejor”, y entonces decidí hacer un artículo sobre lo que más me movía en ese
momento: la infidelidad.
Les iba copiar y pegar el artículo
en cuestión, pero en realidad no creo que sea tan bueno. Mejor les hago un
artículo sobre el artículo porque así de mamón soy puedo. Se supone que
tenía que hacerlo con un español culto y, aparte, sobre un rasgo de los
mexicanos que defina a todos en general. La verdad es que esto fue bastante
difícil de hacer porque no creo que tengamos un rasgo que nos defina a TODOS
los mexicanos. Fue tan difícil que estoy seguro que no lo logré. Esto digo en el primer párrafo:
“El
corazón tiene razones que la razón no conoce”. De entre todas las frases que
recorren Facebook como si esta red social paso a paso se convirtiese en una
versión en línea del libro de superación personal más barato, no existe, a mi criterio, frase más
malinterpretada que ésta. Quienes la malinterpretan les parece la justificación
más acertada para cometer estupideces en nombre del “amor”. Investigué el
origen de la frase en algunos libros de proverbios y citas y descubrí que el
autor es nada menos que Blaise Pascal, un filósofo respetado aquí y en China.
Pascal pretende dejar en claro que el racionalismo no puede responder a todas
las preguntas de la vida; nosotros, los mexicanos, nos comemos esta y otras
frases con la misma actitud conformista y manipuladora con las que tratamos de responder nuestras
preguntas existenciales, y de paso, solemos deformar sus verdaderos
significados para que se adecúen a nuestra conveniencia. Por mi parte, una de
las preguntas existenciales que más me aqueja es justamente esa: ¿qué es el
amor? Pero no, hoy no tengo ganas de hablar del amor; del amor se habla todo el
tiempo; porque los mexicanos, enamorados del amor, procrastinan y restan
prioridad a los asuntos importantes de la vida con tal de sentirse amados y
sentir que aman “apasionadamente”; no, hablaré sobre uno de los pilares sobre
cual los mexicanos basan sus relaciones amorosas.
Si no leíste el párrafo, no importa,
yo tampoco lo leería; lo que básicamente digo es que los mexicanos somos tan
conformistas y manipuladores que podemos tomar frases como "el corazón
tiene razones que la razón no conoce" y usarlo a nuestra ventaja para
defendernos en eso del amor. Estoy parcialmente de acuerdo, pero... ¿Por qué
generalizar? Me choca generalizar. La profesora me obligó a hacerlo porque lo
puso en sus requisitos, pero... Yo no me siento capaz de valorar las emociones
de otros. Podré valorar sus intelectos, ¿pero sus emociones? ¿Qué tiene de malo
que los seres humanos -que no los mexicanos, que eso es muy estúpido- vivamos
enamorados del amor? Depende también a qué entendamos por amor. Hace poco he
hablado con un amigo que se autodenomina “la madre Teresa del sexo”, y de que
está convencido de que no es una persona promiscua, sino todo lo contrario: lo
suyo es convicción hacia el amor. Podríamos juzgarlo, decirle oye, no mames, cuídate, ¿qué tal si te
infectas o algo así? Pero simplemente podríamos tratar de entenderlo. ¿Qué
si alguien no está haciendo su tarea porque sufre un desamor? Podemos quizás
aconsejarle que oye, recapacita, no
llores por un pendejo que no vale la pena. Pero, ¿cómo nos hemos portado
nosotros cuando eso nos pasa? Pues de la verga, obviamente. ¿Y qué hacemos?
Todos reaccionan distinto. ¿Por qué generalizar?
 |
| Yo también soy una Madre Teresa del sexo. A veces me pongo en la esquina para orar. |
Aquí va la parte del artículo que me
gustó:
Hace poco platicaba con un amigo muy querido (y
tengo que enfatizar que lo quiero para que no se ofenda) que me comentaba que
se sentía muy culpable por algo que acababa de hacer. Yo, quien ya preveía por
donde iban a parar los tiros, le pregunté lo que ocurría. Entonces comenzó a
narrarme una historia que ocurre en el sitio donde ocurren la mayoría de los
dramas adolescentes y juveniles: las fiestas (ay, me cuesta trabajo decirle
“fiesta” a algo que tiene un nombre muy específico en el argot mexicano, pero
ni modo). Mi amigo, a quien llamaremos Alfredo por razones periodísticas, me
contó que su mejor amiga tiene un primo que, desde que lo vio, siempre le ha
gustado, pero que sólo puede verlo casi cada tres meses o más. Alfredo tenía
sus esperanzas en cuanto al primo pues, cuando le confesó sobre su homosexualidad
a su mejor amiga, ésta le dijo que su primo le había dicho que creía ser
bisexual; pero sólo seis meses antes de la fiesta, César (a quien llamaremos
así sobre todo porque ni recuerdo su nombre) le contó a su prima que creía que
todo había sido una confusión y que sí le gustan las chicas. Un poco
descorazonado, Alfredo terminó encogiéndose de hombros; total, para cuando
sucedió la fiesta, él ya tenía un novio a quien quería mucho, sin duda.
Como
en cualquier fiesta que se respete, -donde las personas que se acaban de
conocer terminan besándose entre sí-, César, quien tiene diecisiete años y
tiene la mirada, terminó besándose, en el cenit de la borrachera, con la chica
más fea del lugar. Como en cualquier borrachera, después del cenit viene el
descenso en espiral hacia la decadencia: la hora muerta, entre las seis y siete
de la mañana, en la que todos ya están dormidos, excepto un individuo que, como
el sujeto asqueroso que es, seguía tomando; en el caso de esta fiesta, el
individuo en cuestión se trataba de mi amigo Alfredo. César se despertó y vio a
Alfredo quien seguía tomando, y ambos se acercaron para platicar en susurros;
algo que ciertamente es visto como algo sensual para el noventa por ciento de
la población entera. Alfredo le contó a César que éste se había besado con la
chica más fea de la fiesta, a lo que César respondió:
-¿Y
por qué no nos separaste?
Alfredo
no podía reprimir su emoción; si algo no pueden hacer los borrachos es
disimular sus emociones. Esto da para un tema en otro artículo, pero de todas
maneras me plantearé aquí la pregunta a manera de que no se me olvide: ¿de
verdad todas las personas se vuelven impulsivas al estar borrachas, o sólo
aprovechamos que el estado de ebriedad es visto socialmente como un estado para
perder las inhibiciones y así desahogarnos para que, al día siguiente, nos
excusemos diciendo: “discúlpenme, estaba borracho”? Más allá de que no creo en
la palabrería sin fundamentos de Freud y su idea del subconsciente, creo firmemente que las borracheras son como
un ritual, una especie de microcarnavales donde todos los deseos que
normalmente no expresamos en voz alta ahora se manifiestan, auxiliados por el
supuesto desenfreno que provoca el alcohol. Que no me vengan con tonterías:
todos recuerdan lo que hicieron en las borracheras, y fingieron no recordarlo
porque, si aceptaran lo que hicieron en estado de ebriedad, no sólo serían mal
vistos y padecerían una enorme vergüenza, sino también descubrirían que todos
los demás están siendo hipócritas y usan la excusa del alcohol para poder
actuar de manera libertina sin culpas. Ya desde aquí estoy empezando a
vislumbrar el camino de la doble moral, que es el tema que me preocupa; pero,
volviendo a Alfredo, si algo tengo que reconocerle, es que por lo menos no bebe
alcohol sólo como parte de un rito social, sino por el mero placer de hacerlo
–aunque, ya que lo pienso, eso podría tener peores consecuencias-. En cuanto a
César, quien seguramente también estaba borracho, quizás se estaba aprovechando
de la situación. Transcribo el siguiente diálogo tal y como me lo contó
Alfredo, aunque ligeramente modificado para no perder la elegancia del español:
-Amigo,
la verdad es que… me gustas.
-No
seas, Alfredo, ja ja ja.
-Ja
ja. No es broma. Hasta me puse celoso de que te besaras con esa chica.
-Ja
ja. Si hubieras sido tú no me sentiría como me siento ahora.
-¿Es
en serio?
-Pues
sí.
-Oye…
¿Te gustan los hombres? –puedo casi imaginarme la ansiedad en la voz de
Alfredo; nótese también la lentitud intelectual de César. Amo su inocencia, (diecisiete años), amo sus errores…
-La
verdad no –responde César.
-Ah,
perdón. No te lo vayas a tomar mal, pensé que sí.
-No,
amigo.
-¿Pero
nadita?
-¡Nada,
nada!
-Ja, está bien.
-Sí,
no hay problema.
Un
silencio incómodo se manifiesta. Si los órganos sexuales masculinos
manifestaran un sonido cada que tuvieran una erección, no habría habido
silencio alguno en aquel momento; pero afortunadamente Dios nos diseñó con el
sentido de la discreción… bueno, al menos un poco.
-Oye,
tengo unas ganas bien intensas de besarte –dijo Alfredo.
-No
mames, Alfredo –perdone usted, querido lector, pero era imposible transcribir
esta respuesta en español culto.
-Lo
siento, sólo las tengo. Pero nunca voy a besar a nadie a la fuerza.
Cuando
mi amigo me contó esta anécdota -que no es tan divertida, ya lo sé, pero por lo
menos es real-, me decía sentirse culpable, ¡y cómo no! Si no solamente había
transgredido una de las leyes de la borrachera -“Deberás fingir que no recuerdas
nada aunque lo recuerdes todo”-, sino, principalmente, porque le había sido
infiel a su novio.
-Ya,
pero eso no significa que no quieras a tu novio –le dije yo-. Sólo significa
que te ganó el deseo.
-Más
bien fue la curiosidad… -dijo Alfredo.
-La
curiosidad es la prima del deseo.
O
también es su nombre comercial, ya que lo pienso. Para consolarlo, -y en el
buen sentido-, le conté otra anécdota; es más, ni siquiera es una anécdota, es
sólo una pequeña anotación al margen que me perseguía desde que una amiga me lo
contó. La situación es ésta: chico es novio de chica, la chica es de
pensamiento un tanto liberal pero el chico es del pensamiento de la vieja
escuela; o al menos eso aparenta. La chica le dice al chico:
-Si
tú quieres puedes besar a una chica que te guste.
-¡Ay,
no, como crees! –responde el chico.
Mi
amiga se sintió un tanto confundida, porque ella se sentía muy propensa a besar
a un chico si es que le gusta. Ella tiene una idea muy definida, y su idea me
es tan poderosa que no me ha dejado tranquilo en semanas:
-La
fidelidad absoluta no existe.
Lo
mismo le dije a Alfredo, pero no se lo dije como si yo lo creyera
fervientemente, sino como “me lo dijo una amiga, ahí te lo dejo para
reflexionar”. Desde ese entonces he entrado en un limbo –y quizás Alfredo
también- donde lo único que puedo pensar es justamente en eso: ¿qué es la
fidelidad y porqué sigue siendo importante en una relación amorosa? Y,
¿nosotros, los mexicanos, somos diferentes en este aspecto si nos comparamos
con cualquier otra nacionalidad? Es curioso que piense esto en un momento en
que no estoy comprometido con nadie, pero, si lo estuviera, ¿pensaría de la
misma manera que mi amiga?
Este
tema es más relevante del que parece a simple vista. A veces no sé qué papel ocupan
las relaciones amorosas en la mentalidad mexicana: ¿le damos importancia de
más, o no le damos la suficiente importancia? No existe una “escuela del amor”,
por mucho que Beatriz Escalante lo proponga en su horripilante novela del mismo
nombre; pero, ¿en verdad necesitamos una educación sentimental? Sí, y
urgentemente, pero también debe ser de prioridad bajo qué condiciones ya
tomamos esta educación sentimental, y si lo analizamos bien, la situación es
grave: nuestra educación sentimental está formada por lo que escuchamos en las
baladas románticas, lo que vemos en la televisión y lo que observamos al ver la
mecánica romántica de nuestros padres, ya sea si estos están juntos o
divorciados. Pero eso no es todo: la contradicción de nuestros sentimientos es
vasta, y es bastante paradójico someter a reglas a los sentimientos cuando
estos siempre han tenido y tendrán una naturaleza caótica. Es por eso que, al
final, terminamos construyendo nuestras relaciones sentimentales en una especie
de doble moral que va muy acorde con el pensamiento mexicano: en una sociedad
donde lo importante es protestar pero no proponer, donde está bien visto tener
muchas posesiones materiales pero no intelectuales, donde se cree que ser
extrovertido te abrirá las puertas y ser introvertido te las cerrará, donde
tener un carácter fuerte y enojón es visto como una virtud y no como un vicio,
¡en fin!, una sociedad que prefiere preocuparse antes de ocuparse, ¿en qué
situación podemos inferir que se encuentra la dinámica de las relaciones
amorosas?
-Oye,
tengo unas ganas bien intensas de besarte.
-No
mames, Alfredo.
-Lo
siento, sólo las tengo. Pero nunca voy a besar a nadie a la fuerza.
¡La
contradicción en acción! Alfredo se acerca pausada, armoniosa y
parsimoniosamente a César. Éste no se aleja. Se besan. Alfredo me juró que el
beso no duró más de cuatro segundos. Yo sospecho que fueron más.
-¿Y
le gustó? –le pregunté a Alfredo.
-No
sé. Ya después lo quise besar de nuevo pero no me dejó. Pero, después de media
hora, no se despegaba de mí. Andaba detrás de mí a todos lados y hacía bromas
acerca del beso, y yo de “ya, tranquilo”.
-¿Y
a ti te gustó?
-Pues
me siento culpable pero no me arrepiento. ¿Se puede eso?
Ay,
claro que se puede. Ahora Alfredo y su novio siguen estando juntos, ¿pero
después? A Alfredo no le preocupa mucho eso -¡bravo por él!- y entonces fue mi
turno de contarle cierto aspecto de mi vida sentimental donde también queda
demostrado no sólo la doble moral en la que vivimos inmersos sin darnos cuenta,
-¡ah, pero qué peligroso!-, sino también nuestra ansiedad para quedar bien ante
la sociedad:
-En
pocas palabras, he tenido una relación que va de la amistad al noviazgo durante
siete años, y sólo hasta ahora me he propuesto no ponerle ninguna etiqueta.
-¡Qué
bien! –respondió Alfredo.
La
verdad es que de principio no está tan bien, pero por lo menos mi intento de no
poner una etiqueta social al asunto es, de alguna manera, mi respuesta al “qué
dirán” de la sociedad, y también al dilema sobre si la fidelidad o no existe;
o, más aun, mi respuesta a la doblemoralina –sí, ya ni siquiera es doble moral,
es doblemoralina- que infecta al “amor”: no nos gusta la idea de que nos sean
infieles pero caemos ante insinuaciones mínimas, llegamos a poner los celos
como indicadores del amor de la otra persona -¡qué enfermizo!-, justificamos la
infidelidad porque siempre el “instinto” nos rebasa -¿qué diría Pascal de
esto?-, o también la justificamos porque “somos jóvenes”. Y ay, aquí viene la
tragedia de esta generación: ¿cuántas veces hemos justificado nuestras
decisiones morales a favor de frases tan banales como “YOLO”, “carpe diem”
(desvirtuando totalmente su significado), “a coger que el mundo se va a
acabar”, y demás ejemplos de que la sociedad, mexicana, tailandesa, española;
en fin, ¡la humanidad entera!, completamente inmersa en la posmodernidad
enfermiza, está ahora revalorizando al cuerpo, al instinto, poniéndolos en un
pedestal; ah, si antes la humanidad se preocupaba por la espiritualidad, ahora
parece preocuparse más por la carnalidad, el placer instantáneo, la
hipersexualidad, ¿en qué lugar caerá el amor en toda esta orgía?
Escribí esto
hace ya tiempo: Alfredo ya no tiene novio, y la cuestión que tengo con mi
supuesto mejor amigo es ahora peor: ya no lo considero como tal. ¿Pues qué
pasó? Sigo de acuerdo en muchos de los puntos de vista que dije en el
desarrollo de mi artículo: sigo creyendo que las borracheras son pequeños ritos
donde el libertinaje es socialmente aceptado y de que, en general, vivimos en
la era del desmadre. ¿Pero qué pedo con eso de la educación sentimental? Qué
bazofia.
Lo que pasó conmigo y con Alfredo es
básicamente lo mismo: nos quitamos el velo de los ojos y descubrimos a la
realidad en su crudeza. No puedo hablar por él, eso sería muy grosero de mi
parte; pero sé que, en mi caso, la persona que yo creí mi mejor amigo durante 6
años, se ha descubierto como una persona que acumula los mismos vicios que
enlisto en mi artículo. Una mejor amistad nunca sería la relación tan siniestra,
desventajosa y manipuladora como la que tuve con él. Cuando escribí el artículo
aún tenía esperanzas de que, oye, si ha sido mi mejor amigo por tanto tiempo,
por algo ha de ser. Pero no. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi tema?
Durante mucho tiempo fui como el
típico chico “yoloista” que, basado en la doblemoralina y la pésima educación
sentimental que recibí, hice cosas tan estúpidas que dejaban mi dignidad por
los suelos y sacrificaban cosas que eran más valiosas.
¿Pero saben qué? No me arrepiento ni
un segundo de lo que viví. Disfruté cada segundo de aquel amor obsesivo, y lo
volvería a vivir. Me enseñó más que todos los libros que he leído en mi vida. A
veces me siento arrepentido de haber hecho tal cosa, o de lo que no hice; pero
de todas maneras, ¿de qué sirve arrepentirse? Mis sentimientos en ese entonces,
aunque ahora los veo estúpidos, eran valiosos. Lo siguen siendo.
Mi artículo concluye de esta manera:
¿Está sobrevalorado el amor? Lo que está
sobrevalorado es la palabra “sobrevalorado”. Pero creo que no. Creo que la
sociedad mexicana tiene una idea de “amor” bastante alejada de su eje; el
mexicano tiene razones que la razón no conoce, y termina siempre
malinterpretando a la idea romántica del amor; y cuando viene el duro golpe de
la realidad, cuando el amor nos impacta con toda su dureza, es cuando hacemos
uso de la deshonestidad y la hipocresía, ¡antivalores tan inmersos en la
idiosincrasia mexicana!, para sobrevivir, para salir airosos del juego. ¿Cómo,
si yo mismo no he sido deshonesto e hipócrita! He sido infiel más veces y me he
sentido más culpable que Alfredo se sentiría orgulloso de su fidelidad casi
absoluta; he tenido más amoríos y he salido de muchos aprietos amorosos
haciendo uso de la doble moral más mezquina; y, en este mismo artículo, he
dicho que investigué en libros de proverbios el origen de la frase de Pascal,
cuando, en realidad, no me bastó ni un minuto averiguarlo en internet. ¡Y
cuántas veces habré utilizado la excusa del alcohol para deshacerme de mis
pudores! Este artículo debe servirme no sólo como una llamada de atención a
quienes lo lean, para que revisen un problemática que nadie le presta atención
–o al menos a mí me lo parece-, sino también para mí, porque últimamente me
cansan mucho las relaciones sentimentales de cualquier tipo; y ah, cómo me dan
ganas de mandar todo al carajo y seguir siendo un conformista, aceptar
cualquier persona que pase frente a mí, todo con tal de no estar solo… Pero
como no quiero tener una vida patética en ese aspecto, prefiero poner un límite
a partir de ahora. Sí, sí se puede tener una vida sentimentalmente sana. Sí se
puede ser fiel, sí se pueden controlar los impulsos, sí se puede tener una
larga vida amorosa con una sola pareja; y no, no lo digo porque quiera creerlo,
lo digo porque lo sé. No es inherente la infidelidad al ser humano, así como
tampoco lo es la deshonestidad y la doble moral. En este artículo me concentré
sólo en un aspecto de la doble moral mexicana –quizás el que más conozco y el que
está más apegado a mi realidad ahora-, pero pude haber profundizado en otros
aspectos, como la corrupción, las familias desintegradas, las supersticiones,
la pseudociencia, los valores tradicionales que más bien parecen antivalores;
¡es para nunca acabar!. Todos hemos caído en la deshonestidad y la doble moral;
hasta tú, querido lector, no necesitas mentirme. Pero el primer paso es
aceptarlo. Yo, que he tenido una juventud más que doblemoralina, empezaré, por
lo menos, a no mentirme a mí mismo; ah,
pero como bien dicen por ahí, -y si empecé este artículo con una frase común,
la terminaré con otra-: “lo bailado nadie me lo quita”.
Ay, díganle que no mame. Empiezo
diciendo que mi artículo hablará de la infidelidad, y termino hablando de la
“doble moral mexicana”. ¿Qué? ¡La doble moral es universal! Además, ¿de qué
sirve acusar a la gente enamorada de deshonesta e hipócrita? Realmente yo creía
eso cuando escribí este artículo; ah, cuánto puede cambiar uno en cuestión de
meses. La gente enamorada tiene todo el derecho de equivocarse; es más, ¿qué
gente no vive enamorada? No, no estoy excusando a la deshonestidad o a la
hipocresía; éstas siempre permanecerán en nuestro código de conducta, no nos
hagamos mensos; y siempre las condenaré. Pero también creo que no hay autoridad
en esto del amor. Si una persona quiere hacerse novio de otra en el mismo día
que se conocieron, ¿yo porque lo voy a regañar? Si un chico se la pasa diciendo
en su muro de Facebook lo mucho que ama a su novio, ¿por qué me voy a burlar de él por su cursilería?
Podríamos recomendarle que mejor no lo haga, que no se emocione tanto, y aun
así, esta noche en la que escribo esta entrada, creo que me dan ganas de
decirle a ese chico hipotético: “sé todo lo cursi que quieras”. No me siento
con la altura moral ni ética de decirle a otra persona cómo debe amar.
Para rematar, quiero contar una
segunda anécdota, aunada a la de Alfredo. Ésta la viví yo, hace casi ya dos
años. Es la historia que tuve con mi último ex, a quien llamaremos Eduardo, tal
y como se llama, porque 1) no creo que lea esta entrada, y 2) si llega a
leerla, creo que no se molestaría.
A Eduardo lo conocí por internet
–como al 80% de mis amigos gays-, y nos conocimos en un plan “carnavalesco”,
por decirlo de una forma. Pero nos pusimos a platicar. Y empezamos a salir en
otro plan. Y nos terminamos enamorando. Al menos sé que yo me prendí de él.
Eventualmente nos hicimos novios.
Pero yo seguía también enamorado de
mi mejor amigo –ya desde ese entonces la etiqueta de “mejor amigo” ya no
cuadraba-. Eduardo se dio cuenta y comenzó a portarse más frío, y más, y más… Y
a mí me extrañaba, porque, según yo, nunca le había contado sobre mi relación
extraña con mi mejor amigo. Él acostumbraba venir seguido a mi casa –y yo nunca
fui lo suficientemente cortés para decirle que yo podía ir a la suya-, y una
vez que le pedí –por Facebook- que viniera, él me respondió que no.
-¿Por qué? –le pregunté yo.
-Porque no quiero seguir yendo a una
casa donde me sienta como si fuera mi hogar, para terminar saliendo herido.
Me enojé, porque Eduardo siempre fue
muy críptico. Me preguntó sobre lo que estaba haciendo yo en ese momento. Yo, estúpidamente, respondí:
-Estoy hablando con mi mejor amigo
por videollamada.
A los cinco minutos, Eduardo me
preguntó:
-Entonces, ¿ya no iré a tu casa
mañana?
-No, Eduardo –dije yo-. No quiero
verte.
Eduardo llegó a mi casa a las doce
de la tarde del día siguiente. Le valió madres y vino. Y a mí me hizo el hombre
más feliz del mundo, al menos por ese día. Volvimos a ser novios de nuevo,
novios de verdad. Claro, no mencioné nada sobre mi mejor amigo. Fui un
hipócrita. En ese entonces yo estaba próximo a irme de vacaciones a Cancún, a
donde vive mi mejor amigo; sabía que lo iba a ver y seguramente iban a pasar
cosas subidas de tono cuando lo viera. Entonces, para no sentirme culpable
cuando eso pase, decidí romper con Eduardo.
-No me siento cómodo teniendo un
novio a distancia mientras me vaya –le dije.
Y sólo hasta hace poco me di cuenta
de lo hiriente que fui, de lo valemadrista, de que prácticamente le estaba
diciendo: “quiero tener la libertad de coger con quien yo quiera mientras esté
de vacaciones”. Eduardo no es tonto. Lo notó. Lo lastimé mucho. Él mismo me lo
dijo.
Pero me perdonó. Después de esas
vacaciones y de seis meses perdidos en el limbo, me dieron ganas de volver a
hablarle. Nos vimos de nuevo. Cuando vi de nuevo su sonrisa, me enamoré de
nuevo. Ah, qué proceso tan curioso, el de enamorarse. Quise conquistarlo de
nuevo. Quise, desesperadamente, enmendar mi error. Pero, ¿cómo enmendar un
error de la magnitud del que yo hice? No se arregla de un día para otro. Y yo,
como siempre, tan desesperado, quise verlo, quise decirle enseguida que me
gustaba. Cuando en realidad sólo era un capricho. Él me dejaba verlo de vez en
cuando, pero seguro olió mis intenciones. Fui tan cobarde y desesperado que
terminé confesándole mis sentimientos en Facebook, en el mismo medio donde nos
conocimos y donde habíamos roto nuestra relación antes. No me contestó. Me dejó
en “visto”.
Dejó de hablarme, yo dejé de
intentar. Era obvio que no quería hablar conmigo. Pasaron meses. Entraba a
veces a su Facebook para asegurarme de que estaba bien –sí, claro-. Hace poco
vi su foto de perfil donde sale con un chico al que está abrazando. Hace unos
días fue su cumpleaños, y me atreví a mandarle un mensaje de felicitación. Me
respondió a los cinco minutos:
-Muchas gracias.
Después de una breve plática, le
dije:
-Oye, una pregunta indiscreta…El
chico de tu foto de perfil, ¿es tu novio?
-Sí, si lo es.
Tuve la oportunidad de ser el Luis
de toda la vida: sentir celos, mandar todo a la mierda, entrar en una
minidepresión y no hacer bien mi tarea. Pero le dije:
-Te ves muy bien con él.
-Gracias –respondió Eduardo.
De pronto me sentí muy feliz. Mucho.
¿Por qué? Cualquiera pensaría que yo estaba siendo un hipócrita, que claramente
se lo decía por quedar bien, ¡quizás el mismo Eduardo piensa que dije una
mentira! Pero lo dije en serio. Quizás se ve mejor con ese chico que si
anduviera conmigo; o quizás no, pero, vaya, Eduardo me había perdonado y yo me
había perdonado a mí mismo por mis ingenuidades. Cualquier otro que viera la
situación pensaría que hay mucha doble moral en el asunto y que yo soy un
cínico y él también. Pero no.
¿A qué conclusión llego? A que la
profesora que me encargó el artículo de tarea es bastante pésima y yo terminé
escribiendo un ensayo en el cual dije muchas mentiras para tener una
calificación aprobatoria. Pero ahora me siento feliz, casi pletórico; y en este
momento, tres de la mañana con cincuenta y un minutos, a sólo horas de la
conversación pasada que acabo de tener con Eduardo, puedo aceptar y decir: sí,
cometí muchos errores, pero ah, cuánto gocé, ¡incluso en el sufrimiento, cuánto
gocé!
 |
| Luis "Thug Life" Montes de Oca |
La educación sentimental sólo se
puede recibir mediante la experiencia. Ni aunque tus amigos te digan mil y un
consejos para mejorar tu relación (o tu amor no correspondido, o infidelidad),
creo que lo mejor es salir a la calle para que te destrocen el corazón, ¡porque
va a pasar, tenlo por seguro! Pero también un día alguien te querrá como eres…
ay, pero qué cursilería. Pero es cierto. Así que ni te preocupes por recibir
clases de educación sentimental; tal cosa no existe, y si te dicen que existe,
es que seguro son personas súper perfectas y fieles. Y nada de preguntarse
cosas tan tontas como “¿qué es el amor?”. Responder tal pregunta es cómo
arruinar la sorpresa final.
Me salió largo este post porque
quizás no vuelva a hablar sobre mi vida privada en este espacio. O quizás sí, y
ahora este blog se vuelva en un espacio personal y cree otro blog para hacer
reseñas de libros y películas. No lo sé. Mientras tanto, seguiré esperando la
calificación que aún no sube la profesora que me pidió el artículo; ojalá me
repruebe. Así mínimo no me volverán a pedir tareas tan malas.